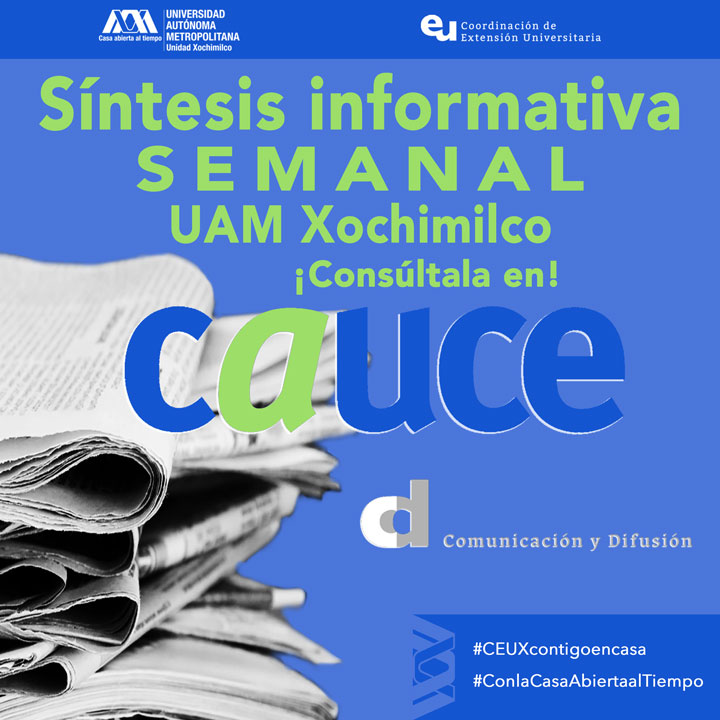Letras en línea
Noemí Ulloa Lona
Asesora técnico de la Oficina de Desarrollo Académico
Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico
Irónicamente, no recordaba cuándo comenzó a memorizarlas. Las más lejanas que había en su mente eran cortas y muy sonoras, con el atractivo rítmico del libro infantil. La primera que tomó cautiva apareció con un viento juguetón que esparcía aquí y allá una carta de amor rota en pedazos. Regresaba a su casa con la revista de crucigramas en mano y el tarareo de una canción vieja, cuando una línea del mal recibido poema se encontró con su pantalón.

Bajó la mirada al sentir el cosquilleo, vibraba en su pierna, se aferraba a seguir su camino. Con los dedos pulgar e índice levantó hasta su rostro esa caligrafía esperanzada, leyó el verso, miró las líneas marcadas con firmeza y una gota de tristeza ya seca desprendió apenas la esquina de la palabra. La susurró y, aún con el estremecimiento en la piel, la raspó suavemente del trozo de papel hasta desprenderla, mientras miraba a su alrededor para que nadie lo notara. Llegó a él. Así lo recordaba y la palabra determinó el destino que le esperaba: tortuoso. Tan sentido y profundo, tan amargo y constante.
Las que tomó de la biblioteca donde trabajaba pasaron inadvertidas, ya nadie las buscaba ahí. Pero había en ellas cierta frialdad de máquina, eran una amante hueca y no la exteriorización de un alma, como aquella del poema. Fue entonces que buscó en las calles. Comenzó a quedarse a escuchar conversaciones ajenas: detrás de un poste, en una banca del parque o en el transporte público; cuando surgía el ferviente deseo de quedarse con alguna pidió, suplicó, incluso intentó pagar por que la escribieran para él con la misma emoción que la habían pronunciado. Nadie accedió. Ante la imposibilidad se conformó con la grafía.

Mirando con atención podía hallarlas en tarjetas de mostradores que exhibían las más variadas mercancías, en pizarras de café con sus líneas estilizadas y coloridas, en las notas que los estudiantes hacían para evitar la lectura obligada.

Cuando una atrapaba su atención, sigilosamente iniciaba el ritual: mirar desde varios ángulos, pasar por encima su índice izquierdo y pronunciar tres veces para sentir el eco, si era lisa o gutural, si vibraba fuerte o tenía ondulaciones. Sólo entonces aparecían las pinzas que adquirió para tan solemne tarea y, tomándola de una esquina, la guardaba en el sobre que llevaba consigo. Apresuraba el paso, sentía la emoción en el estómago y su corazón latir con la nueva posesión. En casa, con ligeros golpes en un extremo del delicado contenedor, la hacía salir y caer en su palma. La admiraba ya libre, sin la atadura del papel mostraba su verdadera textura; la acercaba a su nariz para buscar algún olor picante o salado, a veces amargo e hipnótico; buscaba con la punta de su lengua un sabor en vocales y consonantes. Una vez halló una tan dulce que no resistió y la comió entera.
Para elegir qué lugar tendría, la experimentaba en su personalidad completa. Toda una pared del estudio ocupaba el mueble que originalmente fuera para fichas bibliográficas, organizó décadas atrás el tesoro de su padre, ahora lo hacía con el suyo. En sus pequeños cajones las resguardaba, alejadas entre sí las que no se llevaban bien. Había algunas tan fuertes y contundentes que tuvo que aislarlas dejando los espacios a su alrededor vacíos, otras se disfrutaban en grupos y las escuchaba hacer bulla cuando apagaba la luz para ir a dormir, las más viejas, poseedoras de siseos y efes, se entendían entre sí descubriendo sus similitudes.
No siempre conocía su significado, y en realidad tampoco le parecía importante. El gozo suyo era sentirlas, recorrer sus líneas, presionar entre las palmas los bordes redondeados, deslizar sus dedos siguiendo cada trazo e incluso, tirarlas a montones encima suyo cuando se recostaba en la alfombra frente al fichero, con los ojos cerrados, nombrándolas al ritmo de su inhalar y exhalar. El delicioso resonar en su boca, el anhelo en los labios, la melodía llenando la habitación y la piel erizada a su contacto, eso significaban.
Labe… Áureo… adalid… el suave recorrer de la lengua, la humedad en los labios, la boca abierta; siseo… vaivén… zigzag… casi un murmullo, el aliento cortándose, la vibración recorriéndolo; cerúleo… nenúfar… dársena… el revolotear dentro, la emoción bullendo y las extremidades alargándose; nexo… marasmo… exquisito… Las hacía suyas en todas las formas posibles, con todos sus sentidos se adueñaba de esos pulsos ajenos y se extasiaba con tantos amores, odios, angustias y deseos dejados en formas rectas y curvas. Después de magullarlas, respirarlas y pegarlas a su cuerpo, de ser todo sensación y quedar su mente en blanco, sin palabras, permanecía quieto y distendido. Se sentía seguro cobijado por siglos de guturalidad transformada en regodeo sensacional.
En tiempos excepcionales reunía montones de ellas. Se acumulaban sueltas sobre el escritorio hasta que se hacía engorroso lidiar con el desorden.
Las revolvía entre las hojas blancas, bolígrafos y notas y, de vez en cuando, descubría que alguna huidiza sobreesdrújula se había marchado o que una tilde traviesa se había montado en donde no debía.

Crecía su colección y su placer y con ese innato sentimiento de que si algo es demasiado bueno está mal, nació la culpa. No quería que el mundo ignorase cómo se llamaba esto o aquello, no quería ocasionar el reino de la cosa y el algo, ¡pero era tan feliz teniéndolas sólo para él!
—¿A cuántas de ustedes ni siquiera las conocen? —Les decía a veces, caminando de un lado a otro, inquieto. — ¿Por qué habría de regresarlas a un mundo de desprecio y sustitución, de abreviaturas al por mayor?
Salía entonces furioso de la habitación que tanta felicidad le procuraba, devolvía a los cajones a las que antes llevó a su cama y a las que permitía corretear en la alfombra; lo inundaba la nostalgia de cuando era suficiente tenerlas sólo en la mente y presumirlas con amigos eruditos.
En el peor momento de la crisis, se fijó límites: no más de una por semana y respeto a las más comunes: mamá, papá y agua para que los nenes aprendieran a hablar, güey para los jóvenes sin nombre y todo el latín y griego para clasificar a los nuevos animales. Después de un tiempo, cuando pensó en la desesperación que sentiría un estudiante al tener que buscar un sinónimo para una prueba y la del médico que no puede indicar el órgano que le aqueja a su paciente, se armó de valor para devolverlas. Odiaba aceptarlo, pero el mundo las necesitaba tanto como él. ¿Cómo iban los lingüistas a encontrar el hilo negro sin los cabos? ¿Cómo harían los poetas sus retruécanos? ¿Cómo los críticos destrozarían una obra de arte? ¿Cuántos crucigramas quedarían incompletos? Nadie pensaría en publicar en la sección de entretenimiento sopa de dibujos. Las regresaría una a una comenzando por las que se necesitaran más. Tendría tiempo de acariciar de nuevo cada ronroneo y textura en su cuerpo, de juguetear con las picantes y ser arrullado en la noche por las dulces y esperanzadoras, de reír con las traviesas y admirar a las imponentes una vez más.
Salió a la calle, esta vez buscando la ausencia. Abatido, resignado, caminó por los rumbos que le habían obsequiado antes la felicidad. Se sabía unido a ese mundo de faltantes, se sentía hermanado con aquellos que deseaban algo sin saber qué, pues él lo tenía y ahora debía regresarlo. Esperaba no haber causado que un barco encallara, la separación de los amantes, la pérdida del empleo del cartero o el fracaso del campeón de scrabble; temía mirar a las personas y que la tristeza, la incertidumbre y la ansiedad en sus rostros le recriminaran de lo que él se sabía culpable y gozoso. Atrapado en sus viejos hábitos, notó que nada de eso sucedía.
En la biblioteca, al digitalizar los libros se descubrieron errores tipográficos en forma de espacios en blanco que abrieron nuevas investigaciones a los historiadores; se detuvo en un café en el que robó una de sus favoritas —italiana, con mucho estilo— y una taza minúscula y sonriente ocupaba el lugar antes vacío. Ordenó su bebida habitual y descubrió toda una página dedicada a los poemas con emoticones, en boga entre los jóvenes.

Escuchó las conversaciones a su alrededor, o eso intentó: una pareja frente a él se acariciaba con la mirada, no existía palabra para lo que se decían; los jóvenes en corrillo sostenían sus teléfonos celulares en todos los ángulos posibles para fotografiarse a ellos y a su comida, gesticulando exageradamente para mostrar sus emociones; otros más allá murmuraban sorprendidos, emocionados, sin mostrar angustia alguna.
Se sintió aliviado, perdonado de un crimen que sólo él conocía. Si nadie las necesitaba podían ser suyas, incluso podía —debía, se corrigió— ir a buscar más, salvarlas de esa indiferencia, de perecer en el olvido o ser aplastadas en un diccionario en la sección de ismos que sólo los sabios que valoran el tiempo utilizan. Su corazón latía cada vez más rápido, ávido de volver a casa y sentirlas entre sus dedos y su boca, de dejarlas correr y unirse unas con otras y vibrar junto a él. Necesitaría un organizador más grande.